Los Marcianos Llegan en Oleadas
(Martians Come in Clouds)
Philip K. Dick
Ted Barnes entró en su casa, sombrío y tembloroso. Tiró la chaqueta y el periódico sobre la silla.
—Otra oleada —murmuró—. ¡Una oleada inmensa! Uno se posó sobre el tejado de Johnson.
Intentaban bajarlo con un palo largo.
Lena tomó la chaqueta y la guardó en el armario.
—Me alegro que vinieras directamente a casa.
—Me dan escalofríos sólo de verlos. —Ted se dejó caer en el sofá, buscando cigarrillos en sus bolsillos—. Te lo juro por Dios.
Encendió el cigarrillo y arrojó una nube grisácea a su alrededor.
Sus manos empezaban a serenarse. Se secó el sudor del labio superior y aflojó el nudo de la corbata.
—¿Qué hay para cenar?
—Jamón.
Lena se inclinó para darle un beso.
—¿Cómo es posible? ¿Alguna oferta?
—No. —Lena se encaminó hacia la cocina—. Es el jamón enlatado holandés que tu madre nos dio. He pensado que ya era tiempo de abrir la lata.
Ted la vio desaparecer en la cocina, esbelta y atractiva con su delantal de colores brillantes. Suspiró, más tranquilo, y se recostó en el sofá. La silenciosa sala de estar, Lena en la cocina, el televisor que funcionaba en una esquina, todo contribuía a relajarle.
Se desanudó los zapatos y los tiró lejos de una patada. El incidente había durado escasos minutos, pero le había parecido mucho más largo. Una eternidad; se quedó clavado en la acera, mirando el tejado de Johnson. La multitud de gente que gritaba. El palo largo. Y...
...y aquello, colgando sobre la cima del tejado, el bulto informe de color gris que esquivaba el extremo del palo. Reptando de un lado a otro, haciendo lo posible para que no lo desalojaran.
Ted se estremeció. Su estómago se revolvió. Se había quedado petrificado, mirando, incapaz de apartar la vista. Al final, un tipo que venía corriendo le había pisado un pie; eso había roto el hechizo y le había liberado. Se alejó a toda prisa, aliviado y tembloroso.
La puerta trasera se cerró de golpe. Jimmy entró en la sala de estar con las manos en los bolsillos. —Hola, papá. —Se detuvo ante el cuarto de baño, mirando a su padre—. ¿Qué te pasa? Estás raro.
—Jimmy, ven aquí. —Ted apagó su cigarrillo—. Quiero hablar contigo.
—Voy a lavarme para cenar.
—Ven y siéntate. La cena puede esperar.
Jimmy se acercó y se sentó en el sofá.
—¿Qué pasa?
Ted examinó a su hijo. Carita redonda, cabello desordenado que le caía sobre los ojos. Una mancha de barro en la mejilla. Jimmy tenía once años. ¿Era el momento adecuado para decírselo? Ted apretó la mandíbula, sombrío. Era un momento tan bueno como cualquier otro, ahora que no lo podía apartar de su mente.
—Jimmy, había un marciano en el tejado de Johnson. Lo vi mientras volvía a casa desde la estación de autobuses.
Los ojos de Jimmy se agrandaron.
—¿Un chinche?
—Estaban intentando desalojarlo con un palo, una multitud. Vienen en oleadas cada pocos años.
Sus manos temblaron otra vez. Encendió un nuevo cigarrillo.
—Cada dos o tres años. No tan a menudo como antes. Vienen de Marte a centenares, en oleadas. Caen sobre todo el mundo..., como hojas. —Se estremeció—. Como un montón de hojas secas barridas por el viento.
—¡Caray! —exclamó Jimmy. Se puso en pie de un brinco—. ¿Sigue allí?
—No, lo estaban sacando. Escucha... —Se inclinó hacia su hijo—. Escúchame con atención: te lo cuento para que te mantengas alejado de ellos. Si ves uno, da media vuelta y ponte a correr con toda la velocidad de tus piernas. ¿Me has oído? No te acerques... Manténte lejos. No... —Vaciló—. No les prestes atención. Da media vuelta y corre. Para al primer hombre que encuentres, se lo dices y vienes a casa. ¿Has comprendido?
Jimmy asintió con la cabeza.
—Ya sabes el aspecto que tienen. En el colegio te han enseñado fotografías. Has de...
Lena se asomó por la puerta de la cocina.
—La cena está a punto. Jimmy, ¿te has lavado las manos?
—Le he retenido un poco —dijo Ted, levantándose del sofá—. Quería charlar con él.
—Recuerda lo que tu padre te ha dicho —dijo Lena—. Sobre los chinches... Recuerda bien lo que te ha dicho o te dará una paliza que recordarás toda tu vida.
Jimmy corrió hacia el cuarto de baño.
—Voy a lavarme. —Desapareció, dando un portazo.
Ted y Lena intercambiaron una mirada.
—Espero que se encarguen de ellos pronto. No soporto ni salir a la calle.
—Ojalá lo hagan. He oído en la televisión que están mejor organizados que la última vez. —Lena contó mentalmente—. Ésta es la quinta vez que vienen. La quinta oleada. Parece que está disminuyendo. Ya no ocurre con tanta frecuencia. La primera vez fue en mil novecientos cincuenta y ocho. La siguiente en el cincuenta y nueve. Me gustaría saber cuándo terminará.
Jimmy salió corriendo del cuarto de baño.
—¡Vamos a cenar!
—Muy bien —dijo Ted—. Vamos a cenar.
***
Era una tarde clara. El sol brillaba en todo su esplendor. Jimmy Barnes salió del patio del colegio, atravesó el portal y salió a la acera. Su corazón martilleaba de excitación. Cruzó hacia la calle Maple y después se internó por Cedar, sin dejar de correr.
Un par de personas seguían merodeando alrededor del jardín de Johnson: un policía y algunos curiosos. En el centro del jardín había un gran espacio de hierba arrancada, en forma de lágrima. Todas las flores que rodeaban la casa habían sido pisoteadas. Sin embargo, no se veía ni rastro del chinche.
Mientras miraba. Mike Edwards se acercó y le pellizcó el brazo.
—¿Qué cuentas, Barnes?
—Hola. ¿Lo viste?
—¿Al chinche? No.
—Mi padre lo vio cuando volvía a casa de trabajar.
—¿Tu no lo viste?
—No, es verdad. Dijo que lo estaban bajando con un palo.
Ralf Drake frenó su bicicleta ante ellos.
—¿Dónde está? ¿Ya se ha ido?
—Lo han hecho trizas —dijo Mike—. Barnes dice que su viejo lo vio cuando volvía a casa por la noche.
—Dijo que lo estaban pinchando con un palo. Intentaba aferrarse al tejado.
—Está reseco y marchito —dijo Mike—, como algo que lleva tiempo colgado en el garaje.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Ralf.
—Vi uno una vez.
—Sí, seguro.
Siguieron caminando por la acera, y Ralf les siguió en bicicleta. Discutieron el asunto a grito pelado. Doblaron por la calle Vermont y atravesaron el gran solar vacío.
—El presentador de la tele dijo que la mayoría ya están cercados —dijo Ralf—. Esta vez no han venido muchos.
Jimmy propinó un puntapié a una piedra.
—Me gustaría ver uno antes que se los carguen a todos.
—A mí me gustaría cargarme a uno —dijo Mike.
—Si vieras uno —se burló Ralf—, correrías tan rápido que no pararías hasta la puesta de sol. —Ah, ¿sí?
—Correrías como un loco.
—¡Dónde lo viste! Me lo cargaría de una pedrada.
—¿Y lo llevarías a casa en una caja de hojalata?
Mike persiguió a Ralf hasta la siguiente esquina. La discusión continuó mientras atravesaban la ciudad y pasaban al otro lado de la vía férrea. Dejaron atrás la fábrica de tinta y las plataformas de carga de la Compañía Maderera del Oeste. El sol declinaba. Pronto sería de noche. Empezó a soplar un viento frío, que agitó las palmeras situadas al final del solar ocupado por la Compañía Constructora Hartly.
—Hasta luego —dijo Ralf.
Montó en la bicicleta y se alejó. Mike y Jimmy volvieron a la ciudad juntos. Se separaron en la calle Cedar.
—Si ves un chinche, llámame —dijo Mike.
—Hecho.
Jimmy subió por la calle Cedar con las manos en los bolsillos. El sol se había puesto. El viento nocturno era frío. La oscuridad estaba cayendo.
Caminaba con parsimonia, con los ojos clavados en el suelo. Las farolas de la calle se iluminaron. Pasaban pocos coches. Detrás de las ventanas protegidas por cortinas vio destellos de luz amarillenta, cocinas y salas de estar, todas caldeadas. Un televisor sonaba con estrépito, retumbando en las tinieblas. Pasó junto al muro de ladrillo de la finca Pomeroy. El muro daba paso a una verja de hierro. Enormes y silenciosos árboles de hoja perenne se alzaban sobre la verja, inmóviles a la luz del crepúsculo.
Jimmy se detuvo un momento para anudarse el zapato. Sopló una ráfaga de viento frío que agitó levemente las hojas de los árboles. A lo lejos, un tren emitió un lúgubre aullido que despertó ecos en la oscuridad. Pensó en la cena, en papá leyendo el periódico en zapatillas. Su madre en la cocina (el televisor murmurando para sí en su rincón), la cálida y bien iluminada sala de estar.
Jimmy se irguió. Algo se movía sobre él, en los árboles. Levantó la vista, petrificado. Algo descansaba sobre las oscuras ramas, meciéndose con el viento. Tragó saliva, incapaz de moverse.
Un chinche. Agazapado silenciosamente en el árbol, aguardando y observando.
Era viejo. Lo supo al instante. Desprendía un olor a vejez y polvo, como de algo reseco. Una decrépita forma gris, silenciosa e inmóvil, que envolvía el tronco y las ramas del árbol. Una masa de telarañas, polvorientas hebras y filamentos grises que envolvían y abrazaban el árbol. Una presencia nebulosa y sutil que le erizó los pelos de la nuca.
La forma empezó a moverse, pero con una lentitud casi imperceptible. Se deslizaba alrededor del tronco, con extremas precauciones, centímetro a centímetro. Como si fuera ciego. Una bola gris invisible compuesta de polvo y telarañas.
Jimmy se apartó de la verja. La oscuridad era total. El cielo se había teñido de negro. Algunas estrellas titilaban en la distancia, fragmentos de fuego remoto. Un autobús rugió al doblar una esquina, más abajo.
Un chinche, sujeto al tronco del árbol que se alzaba sobre su cabeza. Jimmy luchó por recuperarse. Su corazón latía dolorosamente, ahogándole. Casi no podía respirar. Su vista se nubló. El monstruo estaba muy cerca, a escasos metros de su cabeza.
Ayuda... Tenía que conseguir ayuda. Hombres con palos para obligar al monstruo a bajar... Gente... Ahora mismo. Cerró los ojos y se alejó de la verja. Tenía la impresión de debatirse en una inmensa ola, de luchar contra un océano rugiente que le arrastraba, alzándose sobre su cuerpo, inmovilizándole. No podía liberarse. Estaba atrapado. Luchó contra la parálisis que le dominaba. Un paso..., otro..., un tercero...
Y entonces lo oyó.
O, mejor dicho, lo intuyó. No se oía nada. Era como un tamborileo, una especie de murmullo, como el del mar, en el interior de su cabeza. El tamborileo le lamió la mente, le golpeó con suavidad el cuerpo. Se detuvo. El murmullo era suave, rítmico. Pero insistente..., perentorio. Empezó a dividirse, ganando forma..., forma y sustancia. Fluyó, originando sensaciones, imágenes y escenas nítidas.
Escenas..., de otro mundo, su mundo. El monstruo le estaba hablando, contándole cosas de su mundo, desgranando escena tras escena con ansiosa precipitación.
—Lárgate —murmuró Jimmy con la garganta seca.
Pero las escenas se sucedieron, insistentes, bordeando su mente.
Llanuras... Un inmenso desierto sin límites. Rojo oscuro, agrietado, surcado de barrancos. Una línea distante de colinas suaves, cubiertas de polvo, erosionadas. A la derecha, una gran depresión, una interminable cuenca ribeteada de sal incrustada, donde las cenizas habían sustituido a las aguas de tiempos pretéritos.
—¡Lárgate! —repitió Jimmy, dando un paso atrás.
Las escenas prosiguieron. Un cielo opaco, partículas de arena que derivaban sin cesar. Extensiones de arena, inmensas nubes ondulantes de polvo y arena que recorrían eternamente la agrietada superficie del planeta. Algunas plantas esmirriadas crecían junto a las rocas. Grandes arañas se cernían en el centro de antiquísimas telarañas, cubiertas de polvo y tejidas muchos siglos atrás, a la sombra de las montañas. Arañas muertas, cobijadas en las grietas.
Una escena en particular se agrandó. Una especie de tubería artificial, que surgía del suelo rojizo. Un respiradero: viviendas subterráneas. La panorámica cambió. Estaba contemplando el núcleo del planeta: capa tras capa de roca acumulada. Un planeta marchito y rugoso, sin fuego, ni luz, ni humedad de ningún tipo. Su corteza se resquebrajaba, su pulpa se resecaba y estallaba en nubes de polvo. En el corazón del núcleo, una especie de depósito, una cámara hundida en el corazón del planeta.
Estaba en el interior del depósito. Había chinches por todas partes, moviéndose y deslizándose a su alrededor. Máquinas, construcciones de diferentes tipos, edificios, hileras de plantas, generadores, casas, habitaciones atestadas de complicados accesorios.
Algunas secciones del depósito estaban cerradas herméticamente. Puertas metálicas herrumbrosas... Maquinarias en desuso... Válvulas obturadas, tuberías oxidadas... Cuadrantes cuarteados y rotos... Ruedas carentes de dientes... Más y más secciones clausuradas. Cada vez menos chinches... Cada vez menos numerosos...
La escena cambió. La Tierra vista desde una gran distancia: una lejana esfera verde, cubierta de nubes, que giraba lentamente. Enormes océanos, aguas azules de kilómetros de profundidad, atmósfera húmeda. Los chinches flotaban en el espacio desierto, acercándose poco a poco a la Tierra, año tras año. Flotaban eternamente en los desiertos oscuros con una lentitud agonizante.
La Tierra aumentó de tamaño. La escena era casi familiar. La superficie de un océano, millas de agua espumante, algunas gaviotas en el cielo, el contorno lejano de una orilla. El océano, un océano de la Tierra. El cielo estaba cubierto de nubes.
Sobre la superficie del agua flotaban esferas planas, enormes discos metálicos. Artefactos flotantes, artificiales, que medirían varias decenas de metros de circunferencia. Los chinches estaban posados sobre los discos, absorbiendo agua y minerales del océano.
El chinche intentaba decirle algo referente a su raza.
Los chinches no querían vivir en la tierra, sino en el agua. Sólo en el agua... Querían su permiso. Querían utilizar el agua. Es lo que intentaba explicarle: querían utilizar la superficie del agua que separaba los continentes. El chinche le estaba implorando. Quería saber la respuesta. Quería que se lo dijera, que le respondiera, que le diera permiso. Quería escuchar la respuesta, expectante, confiado, implorante...
Las escenas se desvanecieron en su mente. Jimmy se tambaleó y cayó; se golpeó contra el bordillo de la acera. Se incorporó y se sacudió la hierba húmeda adherida a las manos. Estaba de pie en la cuneta. Aún veía al chinche, que descansaba entre las ramas del árbol. Era casi invisible. Apenas podía distinguirlo.
El tamborileo había amainado; ya no retumbaba en su cabeza. El chinche se había batido en retirada.
Jimmy dio media vuelta y escapó. Cruzó la calle a toda la velocidad que le permitían las piernas, falto de aliento. Llegó a la esquina y subió por la calle Douglas. Un hombre fornido, con una fiambrera bajo el brazo, se hallaba de pie en la parada del autobús.
Jimmy se dirigió a toda prisa hacia el hombre.
—Un chinche, en el árbol. —Jadeaba, casi sin poder respirar—. En el árbol grande.
—Sigue tu camino, muchacho —gruñó el hombre.
—¡Un chinche! —La voz de Jimmy, aguda e insistente, se quebró de pánico—. ¡Hay un chinche subido en el árbol!
Dos hombres salieron de las tinieblas.
—¿Qué dices? ¿Un chinche?
—¿Dónde?
Apareció más gente.
—¿Dónde está?
Jimmy señaló con el dedo.
—En la finca Pomeroy. En el árbol. Junto a la verja. Movió la mano, jadeante. Se acercó un policía. —¿Qué ocurre?
—El muchacho ha encontrado un chinche. Que alguien consiga un palo.
—Enséñame dónde está —dijo el policía, agarrando a Jimmy por el brazo—. Vamos.
Jimmy les guió hasta el muro de ladrillo. Se rezagó, lejos de la verja.
—Allí arriba.
—¿En qué árbol?
—Aquél..., creo.
Una linterna alumbró entre los árboles. Las luces de la mansión Pomeroy se encendieron. La puerta principal se abrió.
—¿Qué ocurre? —preguntó el señor Pomeroy con voz irritada.
—Hemos localizado a un chinche. Vuelva adentro. Las puertas del señor Pomeroy se cerraron al instante.
—¡Allí está! —indicó Jimmy—. En aquel árbol. —Su corazón casi dejó de latir—. ¡Allí! ¡Allí arriba!
—¿Dónde?
—Ya lo veo. —El policía retrocedió y desenfundó la pistola.
—No vale la pena dispararle. Las balas los atraviesan sin hacerles daño.
—Que alguien consiga un palo.
—Demasiado alto para alcanzarlo con un palo.
—Traigan una antorcha.
—¡Que alguien traiga una antorcha!
Dos hombres salieron corriendo. Los coches empezaban a detenerse. Un vehículo de la policía frenó, y su sirena enmudeció. Se abrieron las puertas y los hombres salieron a toda velocidad. Se encendió un reflector y les cegó. Localizó al chinche y se quedó fijo.
El chinche permaneció inmóvil, abrazado a la rama del árbol. A la luz cegadora parecía un gigantesco capullo, aferrado con incertidumbre a su sitio. El chinche se puso en movimiento, vacilante, deslizándose por el tronco. Proyectó sus filamentos, buscando apoyo.
—¡Una antorcha, maldita sea! ¡Traigan una antorcha!
Un hombre se acercó con un tablón en llamas, arrancado de una valla. Rodearon la base del árbol con periódicos y les prendieron fuego. Las ramas inferiores empezaron a arder, primero débilmente, después con más fuerza.
—¡Traigan más gasolina!
Un hombre con uniforme blanco llegó arrastrando un tanque de gasolina. Lo arrojó contra el árbol. Las llamas prendieron al instante. Las ramas se chamuscaron y chisporrotearon, ardiendo con furia.
El chinche empezó a moverse sobre sus cabezas. Trepó a una rama más alta, vacilante. Las llamas casi lo alcanzaron. El chinche se movió con mayor rapidez. Onduló para izarse hasta la rama superior. Ganaba altura a cada movimiento.
—Se escapa.
—No irá muy lejos. Casi ha llegado a la copa.
Trajeron más gasolina. Las llamas crecieron. Una muchedumbre se había congregado alrededor de la verja. La policía procuró contenerla.
—Allí está.
El foco se concentró en el chinche.
Ha llegado a la copa.
El chinche había alcanzado la copa del árbol. Se sostenía sobre una rama, oscilando de un lado a otro. Las llamas saltaban de rama en rama, cada vez más cerca del ser. El chinche tanteó, inseguro y ciego, a su alrededor, buscando un apoyo. Proyectó sus filamentos. Una llamarada lo tocó.
El chinche chisporroteó. Brotó humo de él.
—¡Se está quemando! —Un murmullo excitado se elevó de la muchedumbre—. Está acabado.
El chinche estaba ardiendo. Se movía con torpeza, tratando de huir. De repente, cayó a una rama más baja. Colgó de ella durante un segundo, chisporroteando y humeando. Después, la rama se quebró con un crujido.
El chinche cayó al suelo, entre los periódicos y la gasolina.
La multitud rugió. Se precipitó hacia el árbol como un solo hombre.
—¡Pisotéenlo!
—¡Destrúyanlo!
—¡Pisoteen esa mierda!
Un centenar de botas hicieron trizas al chinche. Un hombre que intentaba apartarse rodó por tierra, con las gafas colgando de una oreja. Grupos de gente pugnaban entre sí por acercarse al árbol. Una rama en llamas se desplomó. Algunas personas retrocedieron.
—¡Ya lo tengo!
—¡Vuelve aquí!
Cayeron más ramas. La multitud se dispersó, retrocediendo, riendo y empujándose.
Jimmy notó la mano del policía sobre su brazo, los grandes dedos que se clavaban en su carne.
—Se terminó, muchacho. Ya está.
—¿Lo han cazado?
—Desde luego. ¿Cómo te llamas?
—¿Cómo me llamo?
Jimmy estaba a punto de decirle su nombre al policía, cuando se produjo un forcejeo entre dos hombres. El agente se precipitó hacia ellos.
Jimmy se quedó inmóvil un momento, contemplando la escena. La noche era fría. Un viento helado soplaba en el paraje, sin que sus ropas le sirvieran de protección. Pensó de repente en la cena y en su padre estirado en el sofá, leyendo el periódico, en su madre, preparando la cena en la cocina, en el calor, el amistoso calor hogareño.
Dio media vuelta y se abrió paso entre la gente hasta el extremo de la calle. Tras él, el tronco negro y humeante del árbol se erguía en la noche. Algunos restos incandescentes se veían alrededor de la base. El chinche había desaparecido por completo; ya no había nada que ver.
***
—¿Qué te parece? —preguntó Ted Barnes.
Estaba sentado con las piernas cruzadas ante la mesa, la silla algo apartada. Ruidos y olor a comida impregnaban la cafetería. Los clientes empujaban las bandejas por las rejillas y tomaban platos de los distribuidores automáticos.
—¿Tu chico hizo eso? —preguntó Bob Walters, con franca curiosidad.
—¿No nos estarás tomando el pelo? —insinuó Frank Hendricks, bajando el periódico un momento.
—Es verdad. Estoy hablando de ese que atraparon en la finca Pomeroy... Un auténtico hijo de su madre.
—Tienes razón —admitió Jack Green—. La prensa dice que un chico lo vio y llamó a la policía. —Era mi hijo —dijo Ted con orgullo—. ¿Qué les parece? —¿Se asustó? —inquirió Bob Walters.
—¡Claro que no! —replicó con seguridad Ted Barnes.
—Pues yo creo que sí.
Frank Hendricks era de Missouri.
—Te aseguro que no. Fue a buscar a un poli y le acompañó al sitio... Eso fue anoche. Estábamos sentados a la mesa, listos para cenar, preguntándonos dónde demonios estaba el muchacho. Ya estaba un poco preocupado.
Ted Barnes seguía comportándose como un padre orgulloso, Jack Green se puso en pie y consultó su reloj.
—He de volver a la oficina.
Frank y Bob le imitaron.
—Hasta luego, Ted.
Green palmeó la espalda de Ted.
—Tienes un chico fantástico, Barnes... De tal palo tal astilla.
—No se asustó nada —sonrió Ted.
Les vio salir de la cafetería a la calle, muy transitada en aquel momento del mediodía. Terminó de un trago el resto de su café, se secó la barbilla y se puso en pie lentamente.
—Nada asustado... Ni un ápice.
Pagó la comida y salió a la calle, todavía orgulloso. Sonrió a la gente que pasaba mientras regresaba a la oficina, henchido de gloria ajena.
—Nada asustado —murmuró, lleno de orgullo, un orgullo profundo y fervoroso—. ¡Ni una maldita pizca!
FIN
Volver a Philip K. Dick
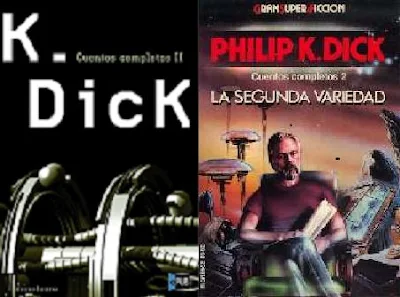




0 comments:
Si encuentra algun enlace que no funciona, indíquelo aquí y lo solucionaremos lo más rápido posible. Gracias